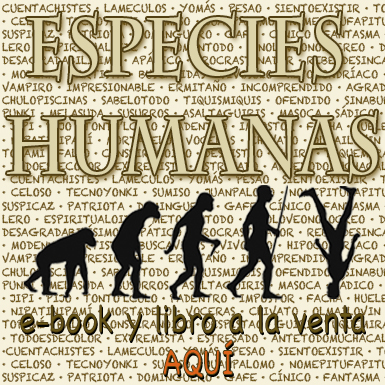INTRODUCCIÓN
El descenso a las profundidades
Aunque por lo zoquete que soy ahora pueda parecer lo contrario, de pequeñito yo no era un mal estudiante. Tampoco era excelente, las cosas como son, pero pasaba los cursos sin demasiados problemas ni agobios, si dejamos aparte el agobio insoportable que siempre me ha producido estudiar temáticas y materias que no me interesan para nada. Cierto es también que, desde Primero de la entonces EGB hasta que finalicé el ciclo en el octavo curso, mis notas fueron descendiendo paulatinamente, de manera casi imperceptible, hasta que en el último año tuve que, por primera vez en mi vida, recuperar un par de asignaturas en los exámenes de septiembre. Un drama en toda regla, aquellos suspensos. O eso parecía entonces, cuando ni mis pobres padres ni yo podíamos siquiera sospechar que lo peor estaba por llegar y que, en el futuro, aquellos dos cates hubieran sido recibidos en según qué momentos como una tormenta en tiempos de sequía extrema.
Porque, lo reconozco, el resto de mi vida escolar fue algo sin nombre. Pero no fue culpa mía, lo juro. O al menos no exclusivamente. La culpa fue de las malditas e hiperactivas hormonas y, por supuesto, de la multitud de tentaciones que este mundo traicionero es capaz de ofrecer. Y es que abandonar un colegio privado religioso para meterme en un institutio público a la crítica edad de catorce años quizá le haya ido bien –o no– a mi salud espiritual y mental, pero sin lugar a dudas fue una hecatombe para mi expediente académico. Porque, entendedlo, el cambio era como estar viviendo en el Círculo Polar Ártico con focas y pingüinos alrededor y hallarse de pronto en el Trópico rodeado de mulatas esculturales y bebiendo daiquiris a la sombra de un cocotero. Una cosa así, poco más o menos.
De repente me encontré en un lugar en el que, en vez de tener que justificar cualquier retraso ridículo con un escrito paterno o materno, podía hacer campanas, novillos, pellas, o como queráis llamarlas, de manera prácticamente ilimitada. En lugar de jugar a fútbol en los descansos, podía salir al exterior del recinto y, no sé, beberme una litrona con los nuevos amigos que había hecho. En lugar de recibir hostias –en todas las acepciones del término– me acostumbré a recibir los porros que me pasaban aquella gente tan maja. Y, lo más importante y desestabilizador, el paisaje pasó de ser un mar de niños uniformados y clónicos, decenas de profesores grises y trajeados y unos cuantos curas sádicos a un esplendoroso –aunque al mismo tiempo aterrador– panorama de chicas de catorce a dieciocho años que tenían, según comprobé abrumado, boca, cuello, ojos, piernas y, por supuesto, tetas y culos. Lo dicho: absolutamente desestabilizador.
Como os podéis imaginar, aquello fue un desastre sin precedentes: siete fueron las asignaturas que me quedaron pendientes tras los exámenes de junio. Ni más ni menos. No recuerdo cuántas eran en total, pero mucho me temo que no fueron más de dos o tres las que aprobé, y ya debéis saber cuáles: educación física, música, y esas materias en las que aprueban a todo el mundo. O por lo menos, así sucedía entonces. Paradójicamente, aquella hemorragia de malas notas supuso mi canto del cisne como estudiante, porque, ayudado por mi hermana, que debía estar acabando o recién había terminado sus estudios de Magisterio, no sólo logré pasar curso en septiembre sino que, además, aprobé todas y cada una de las asignaturas que me habían quedado colgadas. Y alguna, con chulería infinita, hasta con nota. Como un campeón, oigan. Fue para todos tan excepcional e inesperado, que mi tutora de aquel entonces, una chica joven que no hacía demasiado que ejercía, no pudo contener la emoción y llamó a casa para comunicar la buena nueva en cuanto concluyó el claustro de profesores, lo que, os lo puedo asegurar, no era algo habitual ni se hacía con todos los que aprobaban. Unos maestros, por cierto, a los que, de verdad, me gustaría haberles visto la cara aquel día.
Pero ahí terminó todo. No volví jamás a suspender siete de golpe, pero no sé si desde entonces pude aprobar siete de tacada tampoco. Así, el 2º de BUP lo pasé a la primera, aunque con la Física y Química y las Matemáticas pendientes. Pero el tercer curso me gustó tanto, pero tanto, que lo acabé haciendo tres veces consecutivas. Soy un tipo que, ya lo veis, cuando la caga, la caga a lo grande. Y me gustaría añadir que las tres veces que realicé el 3º de BUP fue con las irreductibles Física y Mates de 2º todavía a rastras y atravesadas. Podría decir, si me diera un arranque poético y cursi, que fueron mi espinita clavada, pero lo que realmente supusieron aquellas dos malditas asignaturas fue una pérdida inútil de tiempo, de energía y de neuronas que me amargaba la existencia. Me superaban, qué queréis que os diga. Porque el problema no era sólo el nudo que se me formaba en el cerebro cada vez que intentaba solucionar una de aquellas maléficas operaciones matemáticas o desentrañar alguno de esos maquiavélicos atolladeros de Física. El verdadero problema era que, por más que me esforzara, no conseguía ver para qué coño me iba a servir en la vida descubrir cuándo y dónde iban a chocar dos trenes que salían el uno de Ávila y el otro de Albacete, o conocer no sólo la existencia sino también el símbolo químico de cosas como el bismuto, el molibdeno o el rubidio, elementos algunos de ellos que, entre nosotros, siempre he sospechado que ni tan siquiera existen. Y puedo decir que, más de un cuarto de siglo después de aquello, a día de hoy todavía no le he encontrado utilidad alguna. Pero no desespero. Quizá cualquier día, quién sabe, pueda salvar la vida de millones de personas o alguna hazaña similar gracias a que sé que, en idioma friki, oro se dice Au y a la plata se le llama Ag. Quién sabe...
También he de confesar que, técnicamente, y en honor a la más sacrosanta verdad, el tercer curso tampoco lo llegué a aprobar del todo, diga lo que diga oficialmente mi expediente. Lo que sucedió fue que la academia en la que cursé el último año, porque en el instituto ya no me querían ni ver, cerró persianas al finalizar el curso y los responsables de la misma decidieron, Dios les bendiga por ello, dar un aprobado general. Y es que descubrí que en las academias privadas también habían mujeres y que, para colmo, también tenían, como las del instituto, tetas y culos. Una cosa asombrosa que me impedía concentrarme completamente.
Por aquel entonces yo ya estaba compaginando los estudios, por llamarlo de algún modo, con el trabajo, por llamar a lo que yo hacía en mi empleo de alguna forma también. Lo que no sabía era que aquél era el inicio de un apasionante viaje al fascinante universo laboral. Un universo que, afortunada o desgraciadamente, he experimentado desde decenas de empresas, en toda suerte de puestos y con todo tipo de compañeros, jefes, jefecillos, encargados y encargadetes. Así que, un buen día, me dije a mí mismo: “Cuéntaselo al mundo, tío. Sólo que haya una sola persona que logre desengancharse de ese vicio tan feo y dañino que es el trabajo, habrá valido la pena”. ¿Me acompañáis? Pues vamos.
Leandro Aguirre©2010